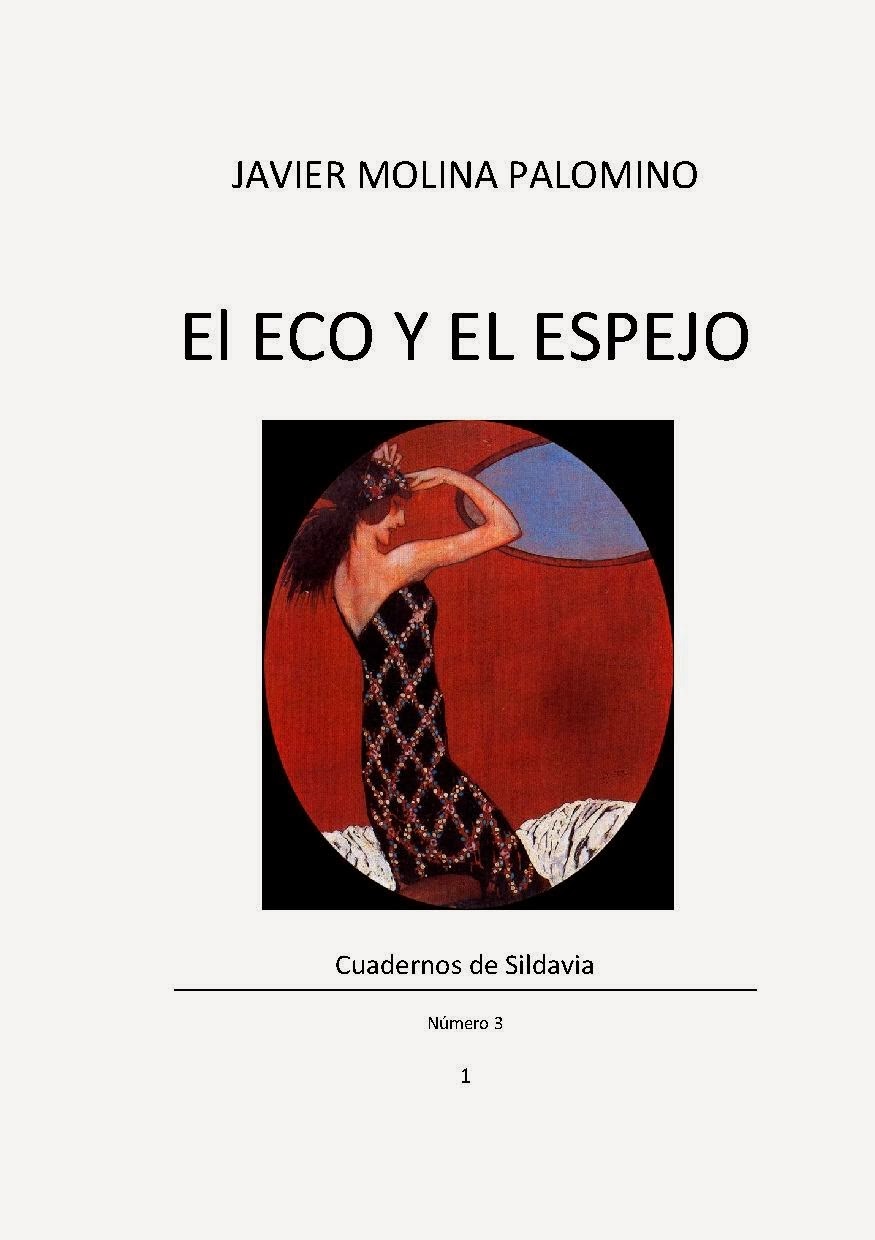En 1965
France Gall consiguió con "Poupee
de cire, poupee de son" el mayor éxito de su carrera. Tenía 18 años y en esa
primera etapa fueron muchos los que escribieron para ella, como el cantante Joe Dassin, al que recordarán por “A ti”, su gran éxito de los 70. Esta
canción de France Gall que
rescatamos hoy fue escrita por Serge
Gainsbourg, artista polifacético (ya que fue cantante, compositor, actor y
director de cine) y un gran agitador de la vida cultural francesa de la época.
Hasta el gran Boris Vian lo
consideraba un genio. La relación artística entre Gall y Gainsbourg fue muy
fructífera, pero sólo duró hasta 1968. Ni él ni Bernardo Bertolucci lograron corromper la imagen dulce e
inocente que ella se labró desde el principio: France rechazó de plano el papel
que posteriormente sí aceptaría María
Schneider para la película “El último
tango en Paris”. France Gall no
se quedó anclada en los 60 y alcanzó un gran éxito en el año 87 con su particular
homenaje a Ella Fitzgerald, “Elle ella l’a”… Por cierto, se me
olvidaba decir que "Poupee de cire,
poupee de son" ganó para Luxemburgo el festival de Eurovisión.
viernes, 20 de junio de 2014
miércoles, 21 de mayo de 2014
84, Charing Cross Road
Quince ediciones en Anagrama acumula ya esta novela epistolar. La historia, basada en hechos reales, se inicia en 1949 cuando Helene Hanff, siendo una escritora desconocida, envía una carta a la librería londinense Marks & Co., situada en el 84, Charing Cross Road, dirección que da título a la novela. Helene es una mujer con una gran inquietud intelectual y se agarra a la librería como una tabla de salvación para ir recopilando títulos y ediciones imposibles de encontrar en Nueva York y enriquecer así su biblioteca. Esta primera carta da inicio a una peculiar relación epistolar entre la escritora y los sorprendidos dueños de la librería, que se va a prolongar durante 20 años.
El planteamiento de inicio es sugerente porque abre muchas posibilidades. Y así lo han entendido muchos críticos y lectores que en los últimos años se han rendido a la historia, encumbrada por el boca a oreja de las revistas literarias y por multitud de clubes de lectura (tan importantes sobre todo en la cultura anglosajona), a una orilla y otra del Atlántico. Y los elogios parecían pocos: “Un libro único, conmovedor, sorprendente, un tesoro”… “84, Charing Cross Road nos seduce y nos hace sintonizar con la humanidad”… ”Nos proporciona un bálsamo para el espíritu y una protección contra las crispaciones de la vida contemporánea”… Y así sin parar.
El problema es que uno se deja llevar por estas opiniones y si luego no es capaz de encontrar ese tesoro que promete tanta expectativa, la decepción es mucho mayor. Quizá no haya sabido ver más allá de lo que contaba la novela, pero en general me ha decepcionado. No ha conseguido emocionarme, como me esperaba por la fama que le precedía.
No he logrado empatizar con la protagonista, a pesar de mis esfuerzos. Debo decir que incluso me ha parecido en ciertos momentos bastante insolente en la manera de dirigirse a unos libreros ingleses a los que nunca conoció y que tanto se desvivieron por ella. Y eso me ha predispuesto mucho en su contra. Sí, ya sé que era su manera de ser: simpática, dicharachera, muy americana… y contrastaba con la forma inglesa de ver la vida, más pegada a la tradición y al protocolo. En eso sí que ha acertado la autora, en reflejar ese contraste. Incluso es seguro que en la versión original en inglés se apreciará mucho mejor esa diferencia de matices, con el uso de giros, expresiones o formas verbales que un lector en español quizá dejaría pasar.
Pero creo desde mi punto de vista que una historia que
interese o emocione debería basarse en algo más que en un intercambio de cartas
hablando del libro que me gustaría tener y no tengo (por cierto, ¿es por
capricho?: intuimos que sí, pero no lo sabemos), o del huevo en polvo y la
carne que mando de vez en cuando por correo para salvar la escasez del Londres
de la posguerra, un hilo del que por cierto, podría haber tirado en provecho de
una mayor profundidad histórica y dramática, más allá de las 4 pinceladas con
que lo despacha. El problema es que en ningún momento me he metido en las vidas
de los personajes: no sé qué hacía cada uno antes de que se conocieran, cómo
fue la vida de Helene fuera de esas cartas, con quién la compartió, qué
conflictos le ocasionaron las cartas o los libros que no pudo conseguir… y
muchas más tramas que podría haber explotado para hacernos más cercana y humana
a la protagonista y empatizar con ella. Eso es FUNDAMENTAL en una novela de
este tipo. (Así, en mayúscula, como le gustaba a la propia Helene enfatizar sus
propias opiniones).
Las 120 páginas de cartas sucesivas que forman el libro se cierran con un apólogo de Thomas Simonnet. Es curioso, pero en esas 4 páginas finales he encontrado por fin la emoción que le ha faltado a la novela. Porque cuenta la biografía de Helene Hanff y la sitúa frente a sus conflictos, a sus dudas, a sus debilidades, nos la muestra real y cercana. Estas cartas, que hablan sobre todo de libros y muy poco de las personas que los leen y los compran, tendrían sentido en una biografía mucho más amplia, una biografía que se dedicara a contar la vida de Helene Hanff. Sueltas, aunque sean en forma de libro, me han resultado frías y lejanas… Muy lejanas.
Quizá sea porque yo pienso que una novela siempre debe tener
como protagonista a una persona, (o varias). Nunca un objeto, aunque sea un
libro (o varios), debería acaparar más protagonismo que una persona. Las
novelas deben contar vidas y cosas que les pasan a esas vidas. Y no quedarse
sólo en las cosas. Es una pena que los editores de 84, Charing Cross Road no pensaran en que el lector no tiene por
qué conocer a Helene Hanff. Han dado
por hecho que todo el mundo sabía quién fue, lo que hizo, cómo fue su vida. Para
su familia y amigos que sí la conocieron, este libro puede tener sentido. Para
el resto, al menos para mí, me temo que no mucho.
lunes, 28 de abril de 2014
Las lágrimas de San Lorenzo
Julio Llamazares
escribe con esta novela una reflexión melancólica sobre la fugacidad de la
vida. Lo hace a través de la mirada del protagonista, un hombre de mediana edad,
tendente a la vida solitaria que contempla la misma como ese tiempo que ya no
puede recuperar, que echa la mirada atrás con la impotencia del que no puede
cambiar las cosas. De la mano del protagonista y su hijo, asistimos a una
especie de ceremonia de iniciación para la vida que parece repetirse de generación
en generación. Padre e hijo se reúnen en una playa de Ibiza, en la noche de San
Lorenzo, a contemplar la lluvia de estrellas fugaces que iluminan con su luz potente,
pero efímera, el paso por la vida.
Se trata de una lectura llena de simbolismo, cargada de
emoción y de una gran belleza estética. Julio
Llamazares mantiene este tono durante toda la novela, pero lo acentúa sobre
todo al principio. Nos impregna con unas imágenes y sensaciones que quedan muy
marcadas en el lector, como esos recuerdos que el protagonista asocia a su
infancia, el olor del lúpulo, del tomillo, la nostalgia que siente al ver ahora
los campos vacíos cuando antaño bullían de gente que trabajaba en la
recolección. Incluso siendo niño, el protagonista siente que no forma parte de
la tierra de sus abuelos, que viven en León, cuando él llega desde Bilbao a
pasar las vacaciones. Y en ese momento envidia a los niños que viven allí
porque conocen el nombre de los pájaros y de los árboles donde anidan. Un
detalle muy sutil que nos indica la tendencia del protagonista a quedarse
apartado de la vida que fluye a su alrededor.
Se le nota al autor sus dotes para la poesía, especialmente
con una metáfora que no me resisto a reproducir: “… Sólo se oyen los grillos coser la noche con su canción…” (Pag.
35). O por esa manera de identificar la vida como una noria que gira sin parar.
A todo parece llegar tarde el protagonista, y en general los
hombres de la familia, marcados por la ausencia para con los que le rodean, la
incomunicación y la pérdida de la que uno es consciente sólo cuando ya es tarde
para dar marcha atrás. El padre del protagonista es consciente de ello al borde
de la muerte, cuando le dice a su hijo: “…Nos
pasamos la mitad de la vida perdiendo el tiempo y la otra mitad queriendo recuperarlo…”.
Esa sensación de pérdida, de melancolía, se percibe también en muchos otros
pasajes: la foto de su tío Pedro, que despierta la fascinación en el
protagonista al desaparecer, echado al monte, una vez terminada la guerra. O en
esa novela que el protagonista no es capaz de terminar después de tantos años. También
en la muerte de su hermano Ángel en un absurdo accidente. O en ese deambular
permanente por universidades europeas sin echar raíces en ningún lugar, como
queriendo huir de sí mismo y que a su vez le impide mantener unida la familia. Pero
son precisamente las preguntas que su hijo le formula, preguntas sencillas y
directas, a las que quizá nunca se ha enfrentado el protagonista, las que dotan
de mayor tensión dramática la novela: “…
¿Por qué os separasteis mamá y tú?... ¿Por qué nos abandonaste?...” Son
palabras que pesan mucho en la voz de un niño y acentúan la ausencia del padre
en la vida de su hijo. Se siente desvalido y necesita respuestas.
Uno se pregunta qué
futuro le espera al hijo del protagonista. Y viendo la deriva de la familia,
condenada a repetir los errores, es muy probable que pudiera protagonizar de nuevo la historia de “Las lágrimas de San Lorenzo”, en la siguiente generación, con su
propio hijo, sentados en la arena de una playa de Ibiza.
miércoles, 2 de abril de 2014
Julie Rogers
Hablar de Julie Rogers,
es hablar de The Wedding, canción de
1964 que le ha valido el gran éxito de su vida, al vender más de 15 millones de
copias. Dotada de una grandísima voz, Julie Rogers ha sabido manejarse en el
mundo del espectáculo con una discreta discrografía, si la comparamos con otras
estrellas de la época como Dusty
Springfield, Petula Clark o Connie
Francis, prolíficas como pocas. Pero como todo en la vida, el talento no es
el único factor para alcanzar y mantener el éxito. En el caso de Julie Rogers,
al talento se unió una gran habilidad para rodearse de la gente adecuada y mucha
capacidad de trabajo. Si a todo esto le sumamos una dosis de suerte (que nunca
viene mal) tenemos a una Julie Rogers convertida en diva, cantando y
presentando galas por todo el mundo y en los lugares más selectos: como en el
Hotel Savoy, en las galas benéficas de Montecarlo y hasta en el mismísimo
Backinham Palace. Aquí les dejo a Julie cantando The Wedding con The Hoolies.
lunes, 24 de marzo de 2014
domingo, 16 de marzo de 2014
El eco y el espejo
La espera ha sido muy larga, pero
como decía mi abuelo: “hambre que espera
hartura, no es hambre ninguna”. Y es ahora cuando ha llegado el momento de
hacer un pequeño alto en mi escritura y presentar por fin mi segundo libro de
relatos. Se llamará “El eco y el espejo”
y será editado por Cuadernos de Sildavia.
Es esta una modesta editorial que han puesto en marcha Paco Arriero y su mujer,
Susana, con un esmero y un cariño tales que en cada número que sacan adelante, dejan
traslucir claramente su amor por los libros.
La idea de “El eco y el espejo” surgió el año pasado, recién nacida la
editorial, cuando Paco (a quien conozco desde hace 30 años) me pidió que le
llevara algún manuscrito que mereciera la pena. Y en seguida pensé en esos
microrrelatos que me salvaron de tantos días de abulia y folios en blanco; esas
historias que fui acumulando sin ningún orden, ni idea preconcebida, pero que
me mantenían con la mente abierta a la imaginación y en constante estado de
alerta para captar los pequeños detalles que hacen que un hecho corriente pase
a ser único y extraordinario. Esas son las historias que merecen ser contadas.
Estos microrrelatos, o textículos,
como los llamaba el gran Julio Cortázar, los he escrito en ratos libres a lo
largo de los últimos 6 ó 7 años. No están todos los que son, pero sí son todos
los que están, ya que por limitación de espacio hemos tenido que dejar fuera
algunos textos. Pero no vamos a llorar por ello, ni mucho menos, sino agradecer
a Paco y a Susana la oportunidad que me brindan de ofrecer a los lectores estas
historias que buscan sorprender, arrancarnos una sonrisa o hacernos pensar
sobre lo complejo de la naturaleza humana.
Paco, Susana… muchas gracias.
El 28 de marzo, a las 20 horas,
será la presentación del libro en la librería
Arriero, en Torrejón de Ardoz. Espero verles por allí. Pasaré lista.
domingo, 2 de febrero de 2014
Almas grises
Estamos ante una novela negra,
negrísima, cuyo título dulcifica bastante el color de las almas que pretende
retratar. Con esto ya estoy diciendo bastante. Pese a todo, o precisamente por
eso (y esto es una maldad mía), ha sido una novela muy reconocida en Francia: ya
que ganó el Premio Renandot y fue elegida
Libro del Año por los libreros franceses y por la revista cultural Lire.
En principio, Philippe Claudel, hace un planteamiento que sugiere una historia
muy atractiva y llena de matices. Ambientada en el norte de Francia, en plena
Primera Guerra Mundial, “Almas grises”
arranca con la aparición del cadáver de una niña salvajemente asesinada,
flotando en un canal. Este hecho conmociona a un pueblo que es sacudido a
diario por los cañonazos del frente de batalla, que retumban en la distancia para,
si cabe, dar una ambientación más angustiosa al escenario. También el olor a
pólvora impregna las calles. Ese crimen va a resucitar los viejos rencores, las
sospechas y alterará todavía más (por si la guerra no era suficiente) el orden
y la convivencia en el pueblo. A medida que la investigación va avanzando, todos los
implicados (fiscal, policía, juez, los vecinos e incluso un par de desertores
del campo de batalla) irán enfrentándose a una realidad que ha estado demasiado
tiempo enterrada en el fango de un convencionalismo social aceptado por todos. Pero
la comodidad, o falsa paz de ese pacto silencioso, va a saltar por los aires
con la investigación, la condena del sospechoso y la posterior investigación
que lleva a cabo la policía 20 años después de haberse hecho justicia.
Como ven, se trata de una historia que
abre muchas posibilidades para el lucimiento de los recursos de un buen escritor:
buena dosis de intriga (con un giro inesperado cerca del final que no gustará a
los más quisquillosos), perfiles psicológicos ambiguos y una ambientación
histórica bastante convincente. Philippe
Claudel demuestra ser un buen escritor, porque además aprovecha la historia
para hacer una severa crítica a la sociedad. Una sociedad, la francesa de
aquella época, que debería encarnar los valores históricos de libertad, justicia
e igualdad, y que se supone mejor que esa otra a la que se enfrenta en el campo
de batalla. Por lo que nos cuenta el trasfondo de la novela, el autor no lo
cree así. Y es legítimo.
Pero dicho esto, uno espera con cualquier
lectura de nivel un muestrario de luces y sombras, un elenco de personajes con
sus cosas buenas y malas, es decir un reflejo de la vida misma. Y sin embargo,
en “Almas grises” todo es negro, no
hay esperanza, nada hay de luz, ningún personaje, ninguna actitud nos hace
pensar en el lado bueno de las cosas, que sí, que lo hay, aunque la historia se
desarrolle en medio de una guerra, aunque se trate de aclarar un crimen. Existen
también en la vida cosas buenas, gente buena, aunque haya nihilistas que se nieguen
a aceptarlo. Es por eso que esta lectura, con ese clima tan asfixiante no se me
hace real. No me la creo porque la vida no es como la pinta Philippe Claudel. En la novela no hay un punto de fuga, un
asidero al que agarrarse, un personaje que por su carácter o sus defectos sea
digno de acunar, o tan siquiera de que le regalemos un mínimo de empatía. Hasta
los escasos ramalazos de humor, que en teoría servirían para distender, nos dejan
un poso de amargura.
No quisiera parecer demasiado duro,
pero es que recordando ahora el inicio de “Almas
grises”, no veo en ese primer pasaje el escenario del crimen, o a los
personajes que pueblan la ciudad, ni tan siquiera a la víctima… No, la escena
inicial arranca con el fiscal, con el juez y el comisario, compitiendo a ojos
del narrador por ver quién tiene el perfil más torvo y pérfido, quien se
muestra más miserable y ajeno al dolor. Precisamente quienes tienen la misión
de poner orden o de investigar hasta descubrir al culpable, quienes tienen que
canalizar la justicia y velar por el orden, la paz y la tranquilidad.
Ese inicio predispone mucho a la hora
de enfrentarse a la novela. Al final sólo la muerte parece aliviar el dolor de
todos los personajes, una muerte que une sus destinos como único canal de
liberación. Un final nihilista que hace diferente (e irritante) esta novela de
otras de un perfil similar que diseccionan también el alma humana, pero cuya
lectura se hace mucho más real y por tanto más llevadera.
Ante el rumbo que ha tomado cierta
forma de entender el arte y la cultura, como reflejo de lo que entienden que es
la vida, no me extraña en absoluto la ristra de premios que ha cosechado esta
novela en Francia. Sólo falta que el director de cine Michael Haneke cierre el círculo y tome esta historia entre sus
manos para llevarla a la pantalla. Los premios le lloverán, no lo duden, y gran
parte de la crítica besará el suelo que pisa el pobre Michael... No se rían, es
que ya lo hemos visto.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)